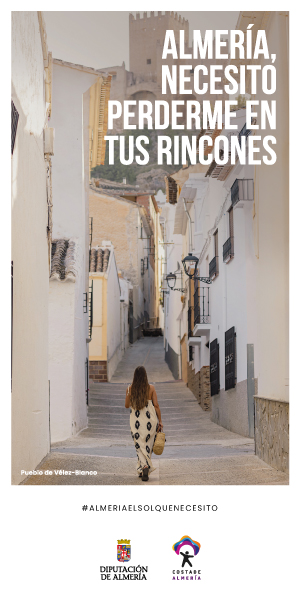El pasado 30 de Enero el Gobierno aprobó un Real Decreto por el que autoriza a las Universidades a reducir la duración de las licenciaturas de cuatro a tres años y a establecer una maestría de uno o dos años. Según el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, se trata de alinear la oferta educativa española con los países de nuestro entorno, mejorar la competitividad de los graduados, adelantar su incorporación al mercado laboral y permitir un ahorro de €150 millones a las familias. La reacción de la comunidad universitaria ha sido sumamente crítica con la medida. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) decidió por abrumadora mayoría aplazar la aplicación de la norma hasta el curso 2017-2018 y el Sindicato de Estudiantes promovió una huelga general de protesta los días 25 y 26 de Febrero.
Cuando en 1958 acudí al London University College para hacer un curso de post-grado, me encontré con la desagradable sorpresa de que mi flamante Licenciatura de cinco años equivalía a un “Bachelor” inglés de tres. En Gran Bretaña se seguía una licenciatura de tres años y una maestría de dos, y se equiparaban los cinco años cursados en una Universidad española a los tres realizados en otra británica. Esta diferencia de valoración ha perjudicado durante años a los estudiantes españoles en el extranjero y los sigue perjudicando pese a las modificaciones introducidas. El sistema anglosajón ha prevalecido sobre el continental y la fórmula 3+2 se ha impuesto en la mayoría de los países de la Unión Europea. España redujo a cuatro años la duración de las licenciaturas y –a la hora de adaptarse en 2010 al “Espacio Europeo de Educación” o Plan Bolonia- optó por la fórmula de 4+1, al igual que Grecia, Chipre o Turquía. Con la actual reforma, el Gobierno da libertad a las Universidades para que establezcan una Licenciatura de carácter generalista de tres años y una Maestría especializada de uno o dos. El Decreto no establece ningún plazo para su cumplimiento y es bastante flexible, pues concede a las Universidades plena libertar para aplicarlo o no y –en caso afirmativo- para hacerlo cuándo y cómo les plazca. Las generalizadas críticas a la norma –unas justificadas y otras no- proceden de los diversos ámbitos universitarios, sobre todo de la CRUE, pese a que en 2006 hubiera propuesto adoptar una duración flexible de los grados. Entre ellas cabe citar el deterioro de la calidad de la enseñanza, la insuficiencia de la formación de los estudiantes, el encarecimiento de los costes, la reducción de la posibilidad de encontrar empleos de responsabilidad, la pérdida de puestos de trabajo en el profesorado o la falta de cohesión del sistema universitario.
La reducción en la duración de las licenciaturas no tiene por qué afectar a la calidad de a enseñanza, como se pone de manifiesto con los satisfactorios resultados obtenidos en otros Estados de la Unión. Lo importante no es tanto la duración de los estudios, como la idoneidad de los programas de enseñanza. Si éstos no son adecuados, por mucho que se alargue la escolarización no se incrementará la calidad. Lo que se impartía en cuatro cursos se puede enseñar en tres, mientras que un solo año para conseguir un “Máster” me parece insuficiente. Los estudiantes no están forzosamente abocados a cursar una maestría –sólo un 20% del alumnado opta por hacerla- y se adelanta en un año la entrada en el mercado laboral, donde hay muchos puestos de responsabilidad cuyo desempeño no requiere tan alta cualificación. Antes bien, la frustración es mayor cuando personas sobrecualificadas se ven compelidas a ejercer empleos para los que se requiere menor preparación. La Sociedad española sobrevalora los títulos académicos en detrimento de los de formación profesional, tan dignos como los universitarios e incluso a veces más importantes. Es cierto que el coste de la matrícula de una maestría es superior al de las licenciaturas y que –si los estudiantes se vieran forzados a cursar un “Master” para poder conseguir trabajo- aumentaría el gasto de las familias, pero esto no tiene necesariamente que ser así, pues se puede reducir el coste de aquél e incluso mantener la paridad con el de éstas, como va a hacer la Comunidad de Castilla y León. En cualquier caso, la eventual diferencia debería ser suplida con un incremento en la concesión de becas. La pérdida de puestos de trabajo no tendría que producirse, ya que los profesores que dejaran de impartir el cuarto curso de licenciatura podrían ser reubicados en los dos de maestría. El sistema universitario hace tiempo que perdió su cohesión a causa de la doble autonomía universitaria y autonómica. Las Universidades han usado y abusado de su autonomía y roto con sus normas ad hoc la deseable unidad de regulación en toda España. Se han dejado llevar por el parroquianismo y la endogamia –el 72,8% de los profesores enseñan en las universidades donde se doctoraron-, así como por el clientelismo, la burocracia, el corporativismo, la ausencia de libre contratación, la falta de especialización y la escasez de movilidad inter-universitaria. La asunción de competencias por las Comunidades Autónomas, a su vez, ha provocado una proliferación de universidades, pues cada provincia quiere tener su centro universitario, aunque carezca de los medios humanos y materiales requeridos. Este minifundio académico ha provocado el deterioro de la calidad de las Universidades españolas y la disminución de su prestigio, como muestra el lugar que ocupan en los distintos “rankings” internacionales. Habría que disminuir el número de centros públicos -50 en la actualidad-, aumentar su dotación, fomentar las especializaciones en cada uno de ellos, potenciar la investigación y mejorar la igualdad de oportunidades.
La Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha afirmado que el actual sistema universitario español no es sostenible, porque las tasas de acceso a la Universidad son altas y los precios de matrícula bajos, los impuestos también son bajos y los procedimientos de selección resultan insuficientes. El alumnado es muy elevado por el excesivo valor otorgado a los títulos universitarios, y ha aumentado aún más últimamente a causa de la crisis económica, pues quienes no encuentran trabajo acuden a la Universidad para mejorar su formación. La Constitución establece la gratuidad de la educación básica, pero no de la universitaria. Aunque ésta sea una inversión esencial para el futuro, tiene un coste en el presente que alguien ha de asumir. Se debería repartir entre el Estado, la Sociedad y los beneficiarios. A diferencia de lo que ocurre en los países anglosajones -en los que empresas y ciudadanos contribuyen a la financiación de las universidades-, la Sociedad española apenas colabora en esta tarea. El estudiante aporta menos del 20% del coste, por lo que la principal carga corresponde al Estado, que -al no disponer de bastante capacidad recaudatoria- no dedica sumas suficientes para la debida financiación de la Universidad. En cuanto a la selección, en 60% de las carreras sólo se exige un 6.5 de nota media y el 84% de los candidatos pasa la prueba de acceso, que se va a dejar en manos de cada Universidad. Se debería abrir un debate sobre su financiación con miras a tener en cuenta no sólo el número de alumnos, sino también los objetivos y los resultados obtenidos. Aunque el artículo 27 de la Constitución reconozca la autonomía de las Universidades, el 149-1-30 establece la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos. Sería de desear que existiera cohesión en el sistema universitario a nivel nacional, pero –como ha editorializado “El Mundo”- la posibilidad de cada Universidad de flexibilizar la duración de los grados otorga más libertad a los centros y permitirá a los alumnos decidir sobre la orientación de sus estudios. El Decreto es acertado y sería lamentable que se frustrara por falta de diálogo y de entendimiento entre el dúo dinámico Wert/Gomendio y el mundo universitario.